
El arte y la memoria colectiva | 20 ABR 20
El requiem, un romanzo y una plaga
Alessandro Manzoni, Giuseppe Verdi y las historias de antiguas epidemias

Autor/a: Dr. Oscar Bottasso
La historia de la Medicina, tan abundante en padecimientos que han convulsionado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, escribe hoy una nueva página de alcance planetario y que de alguna manera nos enrostra esa otra faceta burda de la globalización. Al son del COVID19 danzamos y su coreografía nos retrotrae, entre tantas anécdotas, a sucesos no menos dolorosos como los ocurridos en la península itálica a comienzos del siglo XVII, que fueran palmariamente retratados por uno de los literatos más eximios de lengua del Dante, Alessandro Manzoni. Sin lugar a duda, un fiel representante del risorgimento que reunía a actores claves de la sociedad italiana, entre los cuales se destacaban él mismo, Giuseppe Verdi y por supuesto su gran artífice Giuseppe Mazzini. La meta era lograr una Italia unida e independiente fiel a su historia y geografía.
La narración que intentaremos hilvanar tiene que ver con el primero de ellos, y en segundo término el maestro Verdi; quienes a través de sus talentos dejaron una huella indeleble tanto para el acervo cultural de esa gran nación como en la forma en que las letras y la música se toparon con la muerte. Sus vidas apenas llegaron a cruzarse. Le cupo a Clarina Maffei, una entrañable amiga del compositor, armar el tan esperado encuentro producido a mediados de 1868, cuya impresión quedará reflejada en una carta que poco después le escribiría a ella "¿Qué podría contarle sobre Manzoni? ¿Cómo explicar la dulce, indefinible, y nueva sensación producida en mí por la presencia de ese santo como Ud. lo llama? ... Si pudieran adorarse los seres humanos, me arrodillaría ante él”.
Sin saberlo, el devenir de los hechos le reservaría la oportunidad de reverenciarlo, del modo en que tan magistralmente podía hacerlo. Un telegrama enviado por Clarina el 22 de mayo de 1873 le informaba sobre el fallecimiento de Manzoni, por lo que inmediatamente reflota aquella idea frustra de escribir una Messa da Requiem barajada tras el deceso de Rossini en 1868. Sin demora le refiere a Giulio Ricordi su deseo de avanzar con la obra in memoriam del insigne dramaturgo. Igualmente le propone sufragar el costo de los preparativos a la vez de comprometerse con la dirección de los ensayos y su ejecución en la iglesia de San Marcos, donde se cantó el 22 de mayo de 1874 y tres días después en la Scala, siempre bajo su batuta.
Como toda obra maestra, esta suerte de escultura musical, parangonable a aquellas tumbas clásicas que a través del arte se pronuncian hasta con un dejo de insurrección ante la gélida muerte, recibió una crítica muy ácida por parte de Hans von Bulow “Con este trabajo, el todopoderoso depredador del gusto artístico italiano, y señor del gusto que él mismo precede, probablemente espera eliminar los rastros residuales, molestos para su ambición, de la inmortalidad de Rossini”.
Verdi guardó un decoroso silencio público y se reservó para su amigo Ricordi un comentario definitorio a todas luces “Sería mejor para todos, y más digno no mencionar el asunto Bulow; a decir verdad, si estos alemanes son tan insolentes, la culpa es principalmente nuestra. Cuando vienen a Italia, inflamos su gloria natural tanto con nuestros deseos, con nuestros entusiasmos, con nuestros epítetos sin sentido, que, por supuesto deben creer que no podemos respirar, ni ver la luz, si no fuera por el sol que ellos llevan”.
Por suerte la historia puso las cosas en su justo lugar. Situada entre Aida (1871) y Otello (1887) el Requiem es un hito en el pensamiento musical de un Verdi maduro y total, cuyo trabajo orquestal y vocal encaja mucho más en lo teatral que eclesiástico. La suplica, el miedo y la fe hablan un lenguaje más apasionado de lo que habitualmente se escucha en los templos. Melodías capaces de reflejar fielmente la experiencia humana ante el dolor, el misterio de la muerte, las dudas existenciales, la contemplación y el recogimiento. El dramatismo del Dies Irae, se contrasta con la consolación del Lacrymosa mientras que el desesperado grito de clemencia del Libera Domine hace referencia a esa profunda y sentida reflexión sobre la condición humana. Como bien señalara Riccardo Muti: “Es una misa para los vivos, no para los muertos. El hombre no reza ni suplica a Dios, le pregunta e interpela” … Punto y aparte.
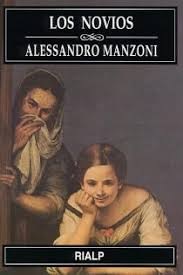 Desde el costado literario, Manzoni también estuvo a la altura de las circunstancias, si nos atenemos a su maestría para retratar a la fatalidad en toda su impiedad, a través de esa página de la literatura universal “Los Novios (I promessi sposi)”; que a la luz de los sucesos actuales vuelve a cobrar una vigencia inusitada. La acción se desarrolla en Lombardía, mayormente en Lecco y Milán, entre los años 1628 y 1630 durante el gobierno español, aunque en realidad los dardos son para Austria, quien dominaba la región durante el tiempo en que la novela fue escrita y apareció su versión definitiva de 1842.
Desde el costado literario, Manzoni también estuvo a la altura de las circunstancias, si nos atenemos a su maestría para retratar a la fatalidad en toda su impiedad, a través de esa página de la literatura universal “Los Novios (I promessi sposi)”; que a la luz de los sucesos actuales vuelve a cobrar una vigencia inusitada. La acción se desarrolla en Lombardía, mayormente en Lecco y Milán, entre los años 1628 y 1630 durante el gobierno español, aunque en realidad los dardos son para Austria, quien dominaba la región durante el tiempo en que la novela fue escrita y apareció su versión definitiva de 1842.
Los personajes centrales son Renzo Tramaglino y Lucía Mondella, los cuales desean contraer matrimonio, pero no lo logran puesto que el señor del lugar, Don Rodrigo, obliga al párroco del poblado a no celebrarlo. Los jóvenes deben incluso abandonar la aldea para ponerse a resguardo. Lucía y su madre, asistidas por fray Cristóforo, consiguen albergarse en un convento en Monza, en tanto que Renzo se dirige a Milán en busca de sortear las arbitrariedades que enfrentaba.
Don Rodrigo consigue que Lucía sea raptada por un “Innominado”, quien, al verla tan injustamente atormentada, y ante la llegada del cardenal Borromeo experimenta una profunda crisis de conciencia, y decide liberarla en lugar de entregarla al confabulador. Renzo, por su parte, ha llegado a Milán, en momentos de gran revuelta social por la escasez del pan por lo que resuelve huir a Bérgamo. Lombardía está asolada por la guerra y el flagelo; perdido por perdido decide regresar a Milán a fin de reencontrarse con su amada. La ubica en un nosocomio en compañía de fray Cristóforo a cargo del cuidado de los enfermos; entre los cuales se halla Don Rodrigo, ahora moribundo y abandonado. Tras la desaparición del morbo, y luego de tantas desventuras, la boda tiene a lugar.
Precisamente en relación con la peste, Manzoni hace una descripción insuperable del drama de una madre, que juzgamos muy digna de repasar: Bajaba del umbral de una de aquellas puertas, y venía hacia el carro, una mujer, cuyo aspecto denunciaba una juventud avanzada, pero no pasada; y dejaba traslucir una belleza velada y ofuscada, mas no destruida por una gran pasión, por una languidez mortal: esa belleza suave y a la vez majestuosa, que brilla en la sangre lombarda. Su caminar era cansado, pero no claudicante; sus ojos no vertían lágrimas, pero llevaban las huellas de haber derramado muchas; había en aquel dolor algo apacible y profundo, que revelaba un alma plenamente consciente y presente para sentirlo. Pero no era sólo su aspecto lo que, entre tantas miserias, la hacía un señalado objeto de piedad, y reavivaba para ella aquel sentimiento ya exangüe y apagado en los corazones. Llevaba ésta en sus brazos a una niña de unos nueve años, muerta; pero toda ella muy bien arreglada, con los cabellos partidos en la frente, con un vestido blanquísimo, como si aquellas manos la hubiesen engalanado para una fiesta prometida hacía mucho tiempo, y dada como premio.
Y no la llevaba tumbada, sino sentada sobre un brazo, con el pecho apoyado contra el pecho, como si estuviera viva; sólo que una manecita blanca como la cera colgaba a un lado, con cierta inanimada pesadez, y la cabeza reposaba sobre el hombro de la madre, con un abandono más fuerte que el sueño de la madre, pues aunque la semejanza de los rostros no lo hubiera atestiguado, lo habría dicho claramente aquel de los dos que aún expresaba un sentimiento. Un soez monato fue a quitarle la niña de los brazos, si bien con una especie de insólito respeto, con una vacilación involuntaria. Pero ella, echándose hacia atrás, aunque sin mostrar indignación o desprecio, dijo: —¡No!, no me la toquéis por ahora; he de ponerla yo en ese carro: tomad.
Diciendo esto, abrió una mano, mostró una bolsa, y la dejó caer en la que el monato le tendió. Luego continuó—: Prometedme que no le quitaréis un solo pelo de la ropa, ni dejaréis que otros se atrevan a hacerlo, y que la pondréis bajo tierra así. El monato se llevó una mano al pecho; y luego, muy solícito, y casi obsequioso, más por el nuevo sentimiento que lo tenía casi subyugado, que, por la inesperada recompensa, se apresuró a hacer un poco de sitio en el carro para la muertecita. La madre, después de dar a ésta un beso en la frente, la depositó allí como sobre un lecho, la acomodó, extendió sobre ella un lienzo blanco, y dijo las últimas palabras—: ¡Adiós, Cecilia!, ¡descansa en paz! Esta noche vendremos también nosotras, para estar siempre juntas. Reza entre tanto por nosotras; que yo rezaré por ti y por los demás —luego, volviéndose de nuevo al monato, dijo—: Vos, cuando paséis por aquí al anochecer, subid a recogerme a mí también, y no sólo a mí. Dicho esto, volvió a entrar en la casa, y, un momento después se asomó a la ventana, llevando en brazos a otra niña más pequeña, viva, pero con las marcas de la muerte en el rostro. Estuvo contemplando así aquellas indignas exequias de la primera, hasta que el carro se puso en marcha, mientras pudo verlo; luego desapareció. IMPECABLE
Más allá de las licencias literarias, la narrativa cala con gran realismo en el escenario en que se produjeron los hechos si nos ajustamos a los datos históricos. La plaga italiana de 1629-1631 fue uno de los últimos brotes pandémicos de la peste bubónica, cuyo ataque más trascendente se había dado alrededor de 1350. Al parecer las tropas francesas y alemanas que combatían en la Guerra de los Treinta Años llevaron la enfermedad a Mantua durante 1629 puesto que tras el fallecimiento del duque Vicente Gonzaga II, varios estados europeos pretendían quedarse con la sucesión. Al producirse la retirada del ejército alemán hacia el norte, tropa infestada de por medio, Milán se convirtió en un blanco perfecto.
Para colmo de males la epidemia se vio favorecida por desinteligencias muy lamentables. Luigi Settala, profesor de la Universidad de Pavía advirtió oportunamente al tribunal milanés para que tomase medidas preventivas y desatendiera la idea de que las muertes se debían a emanaciones pútridas de los pantanos. A regañadientes debieron admitir que el problema era de otra naturaleza, pero en su cerrazón el gobernador español Ambrosio Espínola decidió celebrar el natalicio del príncipe Carlos, primer hijo varón de Felipe IV, con lo cual muchas personas de pueblos vecinos acudieron a paliar el hambre causado por las malas cosechas y la destrucción de los cultivos por parte de los ejércitos invasores.
Para sumar otro ingrediente, también se cuenta que un soldado italiano al servicio de España en la guarnición de Lecco, muy deseoso él de asistir a la festichola, ingresó a la ciudad cargando ropa sustraída a los alemanes debidamente apestada. Y en tanto que algunos seguían hablando de fiebres pestilentes, otros comenzaron a hacer circular la idea de acciones conspirativas a cargo de seres malvados entregados a esparcir ungüentos venenosos y pestíferos, “los untadores”. Finalmente, los ediles terminaron por admitir que la epidemia se había instalado e implementaron algunas de las primeras cuarentenas inicialmente efectivas, un tanto más laxas durante el carnaval de 1630. El propio Cardenal Federico Borromeo, primo de Carlos Borromeo canonizado en 1610, dispuso la quema de ropa y el aislamiento de los enfermos. Sin embargo, no consiguió convencer a la autoridad civil para que desistiera de una procesión portando el cuerpo de San Carlos.
La misma fue muy pomposa de por cierto y desde las ventanas tanto enfermos como sanos saludaban a las reliquias del santo. Pero el número de casos siguió en aumentó y no faltaron versiones que los untadores y sus polvos mortíferos se habían infiltrado. El temor a los untos hizo que nadie usara capa, como para evitar cualquier roce con una superficie contaminada. Las personas se saludaban desde lejos, y los monatos encargados de empujar los carros mortuorios, eran reclutados entre quienes habían superado la dolencia. El Cardenal Borromeo socorrió generosamente y hasta con fondos propios a la ciudad entera. También entregó la administración del lazareto a los capuchinos. Muchos médicos que allí trabajaban habían sucumbido ante la enfermedad y las tareas de cuidado iban siendo asumidas por los religiosos que también perdieron la vida, a punto tal que ocho de cada nueve de ellos no lograron sobrevivir. En su momento más álgido Milán llegó a registrar 3500 fallecimientos en un día y sobre el final del brote, unas 60.000 personas de los 130.000 habitantes habían muerto a causa del padecimiento.
Venecia, también llevó las de perder, entre 1630 y 1631, pereció un tercio de sus 140.000 ciudadanos, con un registro de 16.000 muertos durante el mes de noviembre de 1630. Hace unos años, se descubrió incluso lo que podría haber sido la primera colonia de cuarentena del mundo, en la isla de Lazzaretto Vecchio. En 2007, mientras cavaban los cimientos de un nuevo museo los operarios encontraron esqueletos de víctimas sepultadas allí. El nosocomio abrió sus puertas en pleno brote, y todo aquel que mostrara síntomas de la enfermedad era enviado para que se recuperara o muriera; lo cual habría evitado que se produjeran más muertes. Aun así, muchos historiadores coinciden que la drástica reducción poblacional sumado a la crisis del comercio, contribuyeron a la caída de Venecia como gran centro económico y político. Como era de esperar, la plaga se trasladó al centro-norte italiano y en cifras generales se cobró la vida de aproximadamente 280.000 personas.
Por donde se lo mire resulta claro que esa impronta tan luctuosa quedó registrada en la memoria del pueblo italiano, y como grandes emergentes de aquel imaginario colectivo, Manzoni y Verdi supieron plasmarlo en piezas que han pasado a la inmortalidad. Para el caso que hoy nos concierne, más temprano que tarde, no faltarán quienes lo retraten, otros que nos provean de historias medulosas y por supuesto aquellos capaces de ofrendarnos una música desbordada de sentimiento. Porque en definitiva el objetivo del arte no es otro que la persona en sí misma.
En consonancia con lo señalado al principio, la pandemia a la que asistimos es un eslabón más en la cadena de calamidades a las que hemos estado expuestos a lo largo de nuestra larga permanencia en la tierra. En el medio de tanta desazón, cierto es, sin embargo, que en esta oportunidad el conocimiento biomédico es tan robusto como nunca antes. Con los desafíos particulares, hay buenas razones para avizorar que en el mediano plazo las herramientas posibilitadoras de un control más efectivo se hallen disponibles. A la par de ello, y por lo multifácetico del problema, COVID19 es asimismo una excelente oportunidad para aprender de los errores y apartarnos definitivamente de aquellos cantos de sirena que solo acrecientan nuestras necedades.
Oscar Bottasso
IDICER (UNR-CONICET)
Rosario, Argentina
La narración que intentaremos hilvanar tiene que ver con el primero de ellos, y en segundo término el maestro Verdi; quienes a través de sus talentos dejaron una huella indeleble tanto para el acervo cultural de esa gran nación como en la forma en que las letras y la música se toparon con la muerte. Sus vidas apenas llegaron a cruzarse. Le cupo a Clarina Maffei, una entrañable amiga del compositor, armar el tan esperado encuentro producido a mediados de 1868, cuya impresión quedará reflejada en una carta que poco después le escribiría a ella "¿Qué podría contarle sobre Manzoni? ¿Cómo explicar la dulce, indefinible, y nueva sensación producida en mí por la presencia de ese santo como Ud. lo llama? ... Si pudieran adorarse los seres humanos, me arrodillaría ante él”.
Sin saberlo, el devenir de los hechos le reservaría la oportunidad de reverenciarlo, del modo en que tan magistralmente podía hacerlo. Un telegrama enviado por Clarina el 22 de mayo de 1873 le informaba sobre el fallecimiento de Manzoni, por lo que inmediatamente reflota aquella idea frustra de escribir una Messa da Requiem barajada tras el deceso de Rossini en 1868. Sin demora le refiere a Giulio Ricordi su deseo de avanzar con la obra in memoriam del insigne dramaturgo. Igualmente le propone sufragar el costo de los preparativos a la vez de comprometerse con la dirección de los ensayos y su ejecución en la iglesia de San Marcos, donde se cantó el 22 de mayo de 1874 y tres días después en la Scala, siempre bajo su batuta.
Como toda obra maestra, esta suerte de escultura musical, parangonable a aquellas tumbas clásicas que a través del arte se pronuncian hasta con un dejo de insurrección ante la gélida muerte, recibió una crítica muy ácida por parte de Hans von Bulow “Con este trabajo, el todopoderoso depredador del gusto artístico italiano, y señor del gusto que él mismo precede, probablemente espera eliminar los rastros residuales, molestos para su ambición, de la inmortalidad de Rossini”.
Verdi guardó un decoroso silencio público y se reservó para su amigo Ricordi un comentario definitorio a todas luces “Sería mejor para todos, y más digno no mencionar el asunto Bulow; a decir verdad, si estos alemanes son tan insolentes, la culpa es principalmente nuestra. Cuando vienen a Italia, inflamos su gloria natural tanto con nuestros deseos, con nuestros entusiasmos, con nuestros epítetos sin sentido, que, por supuesto deben creer que no podemos respirar, ni ver la luz, si no fuera por el sol que ellos llevan”.
Por suerte la historia puso las cosas en su justo lugar. Situada entre Aida (1871) y Otello (1887) el Requiem es un hito en el pensamiento musical de un Verdi maduro y total, cuyo trabajo orquestal y vocal encaja mucho más en lo teatral que eclesiástico. La suplica, el miedo y la fe hablan un lenguaje más apasionado de lo que habitualmente se escucha en los templos. Melodías capaces de reflejar fielmente la experiencia humana ante el dolor, el misterio de la muerte, las dudas existenciales, la contemplación y el recogimiento. El dramatismo del Dies Irae, se contrasta con la consolación del Lacrymosa mientras que el desesperado grito de clemencia del Libera Domine hace referencia a esa profunda y sentida reflexión sobre la condición humana. Como bien señalara Riccardo Muti: “Es una misa para los vivos, no para los muertos. El hombre no reza ni suplica a Dios, le pregunta e interpela” … Punto y aparte.
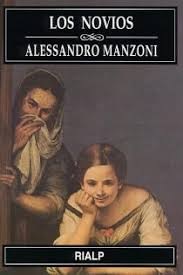 Desde el costado literario, Manzoni también estuvo a la altura de las circunstancias, si nos atenemos a su maestría para retratar a la fatalidad en toda su impiedad, a través de esa página de la literatura universal “Los Novios (I promessi sposi)”; que a la luz de los sucesos actuales vuelve a cobrar una vigencia inusitada. La acción se desarrolla en Lombardía, mayormente en Lecco y Milán, entre los años 1628 y 1630 durante el gobierno español, aunque en realidad los dardos son para Austria, quien dominaba la región durante el tiempo en que la novela fue escrita y apareció su versión definitiva de 1842.
Desde el costado literario, Manzoni también estuvo a la altura de las circunstancias, si nos atenemos a su maestría para retratar a la fatalidad en toda su impiedad, a través de esa página de la literatura universal “Los Novios (I promessi sposi)”; que a la luz de los sucesos actuales vuelve a cobrar una vigencia inusitada. La acción se desarrolla en Lombardía, mayormente en Lecco y Milán, entre los años 1628 y 1630 durante el gobierno español, aunque en realidad los dardos son para Austria, quien dominaba la región durante el tiempo en que la novela fue escrita y apareció su versión definitiva de 1842.Los personajes centrales son Renzo Tramaglino y Lucía Mondella, los cuales desean contraer matrimonio, pero no lo logran puesto que el señor del lugar, Don Rodrigo, obliga al párroco del poblado a no celebrarlo. Los jóvenes deben incluso abandonar la aldea para ponerse a resguardo. Lucía y su madre, asistidas por fray Cristóforo, consiguen albergarse en un convento en Monza, en tanto que Renzo se dirige a Milán en busca de sortear las arbitrariedades que enfrentaba.
Don Rodrigo consigue que Lucía sea raptada por un “Innominado”, quien, al verla tan injustamente atormentada, y ante la llegada del cardenal Borromeo experimenta una profunda crisis de conciencia, y decide liberarla en lugar de entregarla al confabulador. Renzo, por su parte, ha llegado a Milán, en momentos de gran revuelta social por la escasez del pan por lo que resuelve huir a Bérgamo. Lombardía está asolada por la guerra y el flagelo; perdido por perdido decide regresar a Milán a fin de reencontrarse con su amada. La ubica en un nosocomio en compañía de fray Cristóforo a cargo del cuidado de los enfermos; entre los cuales se halla Don Rodrigo, ahora moribundo y abandonado. Tras la desaparición del morbo, y luego de tantas desventuras, la boda tiene a lugar.
Precisamente en relación con la peste, Manzoni hace una descripción insuperable del drama de una madre, que juzgamos muy digna de repasar: Bajaba del umbral de una de aquellas puertas, y venía hacia el carro, una mujer, cuyo aspecto denunciaba una juventud avanzada, pero no pasada; y dejaba traslucir una belleza velada y ofuscada, mas no destruida por una gran pasión, por una languidez mortal: esa belleza suave y a la vez majestuosa, que brilla en la sangre lombarda. Su caminar era cansado, pero no claudicante; sus ojos no vertían lágrimas, pero llevaban las huellas de haber derramado muchas; había en aquel dolor algo apacible y profundo, que revelaba un alma plenamente consciente y presente para sentirlo. Pero no era sólo su aspecto lo que, entre tantas miserias, la hacía un señalado objeto de piedad, y reavivaba para ella aquel sentimiento ya exangüe y apagado en los corazones. Llevaba ésta en sus brazos a una niña de unos nueve años, muerta; pero toda ella muy bien arreglada, con los cabellos partidos en la frente, con un vestido blanquísimo, como si aquellas manos la hubiesen engalanado para una fiesta prometida hacía mucho tiempo, y dada como premio.
Y no la llevaba tumbada, sino sentada sobre un brazo, con el pecho apoyado contra el pecho, como si estuviera viva; sólo que una manecita blanca como la cera colgaba a un lado, con cierta inanimada pesadez, y la cabeza reposaba sobre el hombro de la madre, con un abandono más fuerte que el sueño de la madre, pues aunque la semejanza de los rostros no lo hubiera atestiguado, lo habría dicho claramente aquel de los dos que aún expresaba un sentimiento. Un soez monato fue a quitarle la niña de los brazos, si bien con una especie de insólito respeto, con una vacilación involuntaria. Pero ella, echándose hacia atrás, aunque sin mostrar indignación o desprecio, dijo: —¡No!, no me la toquéis por ahora; he de ponerla yo en ese carro: tomad.
Diciendo esto, abrió una mano, mostró una bolsa, y la dejó caer en la que el monato le tendió. Luego continuó—: Prometedme que no le quitaréis un solo pelo de la ropa, ni dejaréis que otros se atrevan a hacerlo, y que la pondréis bajo tierra así. El monato se llevó una mano al pecho; y luego, muy solícito, y casi obsequioso, más por el nuevo sentimiento que lo tenía casi subyugado, que, por la inesperada recompensa, se apresuró a hacer un poco de sitio en el carro para la muertecita. La madre, después de dar a ésta un beso en la frente, la depositó allí como sobre un lecho, la acomodó, extendió sobre ella un lienzo blanco, y dijo las últimas palabras—: ¡Adiós, Cecilia!, ¡descansa en paz! Esta noche vendremos también nosotras, para estar siempre juntas. Reza entre tanto por nosotras; que yo rezaré por ti y por los demás —luego, volviéndose de nuevo al monato, dijo—: Vos, cuando paséis por aquí al anochecer, subid a recogerme a mí también, y no sólo a mí. Dicho esto, volvió a entrar en la casa, y, un momento después se asomó a la ventana, llevando en brazos a otra niña más pequeña, viva, pero con las marcas de la muerte en el rostro. Estuvo contemplando así aquellas indignas exequias de la primera, hasta que el carro se puso en marcha, mientras pudo verlo; luego desapareció. IMPECABLE
Más allá de las licencias literarias, la narrativa cala con gran realismo en el escenario en que se produjeron los hechos si nos ajustamos a los datos históricos. La plaga italiana de 1629-1631 fue uno de los últimos brotes pandémicos de la peste bubónica, cuyo ataque más trascendente se había dado alrededor de 1350. Al parecer las tropas francesas y alemanas que combatían en la Guerra de los Treinta Años llevaron la enfermedad a Mantua durante 1629 puesto que tras el fallecimiento del duque Vicente Gonzaga II, varios estados europeos pretendían quedarse con la sucesión. Al producirse la retirada del ejército alemán hacia el norte, tropa infestada de por medio, Milán se convirtió en un blanco perfecto.
Para colmo de males la epidemia se vio favorecida por desinteligencias muy lamentables. Luigi Settala, profesor de la Universidad de Pavía advirtió oportunamente al tribunal milanés para que tomase medidas preventivas y desatendiera la idea de que las muertes se debían a emanaciones pútridas de los pantanos. A regañadientes debieron admitir que el problema era de otra naturaleza, pero en su cerrazón el gobernador español Ambrosio Espínola decidió celebrar el natalicio del príncipe Carlos, primer hijo varón de Felipe IV, con lo cual muchas personas de pueblos vecinos acudieron a paliar el hambre causado por las malas cosechas y la destrucción de los cultivos por parte de los ejércitos invasores.
Para sumar otro ingrediente, también se cuenta que un soldado italiano al servicio de España en la guarnición de Lecco, muy deseoso él de asistir a la festichola, ingresó a la ciudad cargando ropa sustraída a los alemanes debidamente apestada. Y en tanto que algunos seguían hablando de fiebres pestilentes, otros comenzaron a hacer circular la idea de acciones conspirativas a cargo de seres malvados entregados a esparcir ungüentos venenosos y pestíferos, “los untadores”. Finalmente, los ediles terminaron por admitir que la epidemia se había instalado e implementaron algunas de las primeras cuarentenas inicialmente efectivas, un tanto más laxas durante el carnaval de 1630. El propio Cardenal Federico Borromeo, primo de Carlos Borromeo canonizado en 1610, dispuso la quema de ropa y el aislamiento de los enfermos. Sin embargo, no consiguió convencer a la autoridad civil para que desistiera de una procesión portando el cuerpo de San Carlos.
La misma fue muy pomposa de por cierto y desde las ventanas tanto enfermos como sanos saludaban a las reliquias del santo. Pero el número de casos siguió en aumentó y no faltaron versiones que los untadores y sus polvos mortíferos se habían infiltrado. El temor a los untos hizo que nadie usara capa, como para evitar cualquier roce con una superficie contaminada. Las personas se saludaban desde lejos, y los monatos encargados de empujar los carros mortuorios, eran reclutados entre quienes habían superado la dolencia. El Cardenal Borromeo socorrió generosamente y hasta con fondos propios a la ciudad entera. También entregó la administración del lazareto a los capuchinos. Muchos médicos que allí trabajaban habían sucumbido ante la enfermedad y las tareas de cuidado iban siendo asumidas por los religiosos que también perdieron la vida, a punto tal que ocho de cada nueve de ellos no lograron sobrevivir. En su momento más álgido Milán llegó a registrar 3500 fallecimientos en un día y sobre el final del brote, unas 60.000 personas de los 130.000 habitantes habían muerto a causa del padecimiento.
Venecia, también llevó las de perder, entre 1630 y 1631, pereció un tercio de sus 140.000 ciudadanos, con un registro de 16.000 muertos durante el mes de noviembre de 1630. Hace unos años, se descubrió incluso lo que podría haber sido la primera colonia de cuarentena del mundo, en la isla de Lazzaretto Vecchio. En 2007, mientras cavaban los cimientos de un nuevo museo los operarios encontraron esqueletos de víctimas sepultadas allí. El nosocomio abrió sus puertas en pleno brote, y todo aquel que mostrara síntomas de la enfermedad era enviado para que se recuperara o muriera; lo cual habría evitado que se produjeran más muertes. Aun así, muchos historiadores coinciden que la drástica reducción poblacional sumado a la crisis del comercio, contribuyeron a la caída de Venecia como gran centro económico y político. Como era de esperar, la plaga se trasladó al centro-norte italiano y en cifras generales se cobró la vida de aproximadamente 280.000 personas.
Por donde se lo mire resulta claro que esa impronta tan luctuosa quedó registrada en la memoria del pueblo italiano, y como grandes emergentes de aquel imaginario colectivo, Manzoni y Verdi supieron plasmarlo en piezas que han pasado a la inmortalidad. Para el caso que hoy nos concierne, más temprano que tarde, no faltarán quienes lo retraten, otros que nos provean de historias medulosas y por supuesto aquellos capaces de ofrendarnos una música desbordada de sentimiento. Porque en definitiva el objetivo del arte no es otro que la persona en sí misma.
En consonancia con lo señalado al principio, la pandemia a la que asistimos es un eslabón más en la cadena de calamidades a las que hemos estado expuestos a lo largo de nuestra larga permanencia en la tierra. En el medio de tanta desazón, cierto es, sin embargo, que en esta oportunidad el conocimiento biomédico es tan robusto como nunca antes. Con los desafíos particulares, hay buenas razones para avizorar que en el mediano plazo las herramientas posibilitadoras de un control más efectivo se hallen disponibles. A la par de ello, y por lo multifácetico del problema, COVID19 es asimismo una excelente oportunidad para aprender de los errores y apartarnos definitivamente de aquellos cantos de sirena que solo acrecientan nuestras necedades.
Oscar Bottasso
IDICER (UNR-CONICET)
Rosario, Argentina
































No hay comentarios:
Publicar un comentario