
Miedo al cuerpo
Francesc Borrell i Carrió
JANO.es / ELSEVIER
Médico de familia. EAP Gavarra. ICS. Departament Ciències Clíniques. Campus Bellvitge. Universitat de Barcelona
13 Julio 2010
El cuerpo, como bien nos dice Cristóbal Pera1, debe ser silencioso para no agraviar. Saber envejecer es aceptar las servidumbres de un cuerpo sonoro. Por eso, de todas las enfermedades crónicas que nos humillan, ninguna tan irritante como la artrosis. El dolor artrósico suele presentarse ladinamente, pero a veces con una profundidad visceral que hace sospechar lo peor. Se suceden las radiografías, las consultas a diversos especialistas y las inevitables “pruebas complementarias”, y aún así no siempre se acepta el diagnóstico de buen grado. Otras enfermedades crónicas, la insuficiencia renal, la diabetes, la hipertensión, etc., no tienen una presencia tan viva. Pero si usted, amigo mío, tiene artrosis, ya sea de pies, rodillas, o la peor de todas, la de cadera, entonces deberá acostumbrarse a la presencia de su propio cuerpo, a no poder desatenderlo y, lo que es peor, a temerlo.
Historia de la decrepitud
En realidad el cuerpo empieza a doler a los 30 años. La espalda suele ser el primer gozne que chirria, produciendo una gama sonora que va del “dolorcillo fino-fino”, al “me quedé clavado y llorando de dolor”. Los hombres acarrean la peor parte, debido a las faenas manuales, y entran en el teatro clínico con gesto de espanto. Tras el dolor físico les vendrá el moral, sobre todo cuando en la línea de los 40 ese órgano que hasta entonces sólo ha dado satisfacciones, la próstata, empiece a protestar. Tomar la próstata por “protesta” es paronomasia que suele convertir a los prostáticos en protestones.
Las mujeres están más conformadas, ya sea por los menstruos indómitos, los partos, o esas pequeñas pérdidas de orina tan enojosas, y que también cercenan la moral. Así cruzan los 40 con atrezo de colorete y unos kilillos de más que han venido para quedarse. La menopausia no resulta trivial cuando se acompaña de sofocos tenaces y una astenia que —por ponerle nombre— llamamos astenia primaveral (aunque sea invernal), y dolor muscular fibromiálgico, del que aún sabemos menos. La experiencia corporal deviene ingrata.
Pero los signos ciertos de envejecimiento los vamos a descubrir en la frontera de los 50. Un día nuestro futuro paciente verá con incredulidad las manchas frontales de queratitis actínica, luego la presión arterial que empieza a dispararse, y notará flaquear su corazón en una cuesta. Acudirá entonces a la consulta con pose de agravio, y al serle informado de que el tabaco, el sedentarismo y la edad pasan factura, sacará el DNI y con ojos incrédulos contemplará el daguerrotipo de un sujeto canoso que poco tiene que ver con el jovenzuelo que aún habita sus sueños. ¿Cómo es posible que hayan pasado los años así de deprisa? Ayer sacaba los críos al parque y hoy le piden 50 euros para ir a la disco…
Los pacientes asténicos y atléticos suelen hacer amago de rebeldía: “Yo acepto mi edad pero eso que me ocurre no es normal. En los 3 últimos años me habéis diagnosticado hipertensión, próstata, cálculos, azúcar y gastritis… ¿Y ahora me dices que tengo artrosis? ¡Es una vergüenza que en el siglo XXI no den con lo que tengo!”. Los pícnicos en cambio son por naturaleza más conformistas, y además si protestan saben que su obesidad tiene la culpa de todo. Sea como sea muchas personas entran en la sexta década de la vida con una desconfianza tremenda hacia el propio cuerpo: “santo cielo, ¿qué jugarreta me estará preparando?” Basta que conozcan el caso de alguien que tuvo un cáncer de lo que sea, para que le asalten síntomas similares. ¿Significa eso que la edad nos hace hipocondríacos?
Casi siempre creemos tener más libertad de la que realmente tenemos, porque confundimos las posibilidades de acción que somos capaces de imaginar, con las conductas que verdaderamente estamos dispuestos a realizar.
Carrera de hipocondríaco
Muchos hipocondríacos empiezan la carrera como adolescentes, ya que sufren ataques de pánico impredecibles que incrustan en su vida una profunda desconfianza somática. Ya me dirán ustedes si de sopetón nos sintiéramos morir entre sudores y taquicardias, a ver si no trataríamos de controlar todo lo controlable para evitarlos. Eso es lo que hace la joven víctima estudiando los más leves síntomas corporales amenazadores. Con la edad, disponer de “buenas explicaciones” para los cuadros más dispares reduce su ansiedad, de manera que colecciona diagnósticos— amuleto de los que echa mano para tranquilizarse.
En la edad adulta la fragilidad corporal se vive con algunas diferencias importantes. La persona, por lo general, ha tenido una vivencia positiva de su cuerpo y desea mantenerla cueste lo que cueste. Eso lleva frecuentemente a negar la importancia de un diagnóstico, sobre todo de los diagnósticos que no duelen. No es el caso de la artrosis. ¡Vaya paradoja! Una de las enfermedades crónicas con mayor presencia psíquica no tiene tratamiento preventivo. Pues bien, parecería que un dolor crónico debería insensibilizarnos para otros dolores de menor intensidad, cuando suele ocurrir lo contrario. Ello se debe a una erosión del carácter producida por el dolor crónico, al que solemos responder con mansedumbre, o pertinaz rebeldía. En el caso de un paciente envejecido y rebelde, a diferencia del hipocondríaco, no atesora diagnósticos, sino que los rechaza, aunque suele compartir con el hipocondríaco una profunda desconfianza hacia su soma. Este perfil de paciente nos exigirá también información exacta sobre su situación de salud pero en la dirección inversa del hipocondríaco: su más ferviente deseo es que le digamos que está bien y que no precisa medicamentos.
Es muy comprensible que cualquier persona desee una explicación de las molestias que le aquejan. Un ilustre paciente —del que pronto revelaremos su identidad— relataba así el proceso de adaptarse a sus dolamas: “A causa de mi pecho chato y estrecho, que deja poco margen de maniobra al movimiento del corazón y de los pulmones, yo tengo una predisposición natural a la hipocondría, que en mis años mozos me hizo frisar el hastío por la vida.” Sin embargo… “supe dominar su influjo en mis pensamientos y acciones”.
¿Cómo se produjo esta venerable cura? Nuestro personaje reflexionó sobre “esta opresión torácica” y llegó a la conclusión de que se debía a una causa “mecánica e imposible de eliminar”. Entonces recobró la serenidad: “conservo la opresión, ya que su causa está en mi estructura física. Pero supe dominar su influencia en mis pensamientos y acciones apartando mi atención de ese sentimiento como si no fuese conmigo”. Nuestro enfermo es nada más y nada menos que Immanuel Kant2, que como ven nuestros lectores estuvo a un paso de inventar la psicoterapia cognitiva–conductual.
Una característica del hipocondríaco es precisamente la desesperanza con la que recibe cualquier noticia referida a su cuerpo, y por noticia acéptese cualquier síntoma que dure más de 3 segundos. El hipocondríaco es un profeta de desastres que limita su tarea, —a Dios gracias—, a su propio cuerpo. Cuando el hipocondríaco es capaz de interesarse por cosas o personas allende su epitelio, empieza a curarse. Nuestro Immanuel evitó la hipocondría porque descubrió este secreto. Venció su tendencia dándose una interpretación plausible, su pecho estrecho, “y como uno está mas contento de la vida por cuanto hace al usarla libremente que por cuanto disfruta”, nos confiesa, contrapuso el trabajo intelectual a las malas sensaciones carnales, la actividad (mental) a la reflexión corporal, la distracción a la indigestión, porque no perdamos de vista que un buen hipocondríaco es un rumiante que mastica una y otra vez sus desesperanzas, sin acabarlas nunca de digerir.
Envejecer con coraje
La vida humana, para merecerse vivir, precisa de ilusión y esperanza. Esa ilusión llega a los jóvenes como un regalo no solicitado, una mera expresión de su cuerpo vital. Pero la edad hace mediocres estas explosiones de energía, y por contra, instala dolores articulares, insomnio, vista cansada, pérdidas de orina… Nuestro joven abuelo se las prometía muy felices con su merecida jubilación, y helo aquí como un Ecce Homo. No, no es justo y alguien debiera pagar por ello… “recuerde, doctora, si eso que me da no funciona, me tendrá aquí día sí y día también, porque ahora no es como cuando trabajaba, ¡ahora tengo tiempo para cuidarme!”.
Este encaje de la senectud es el peor posible. El joven abuelo debería frecuentar grupos de gentes variadas y animosas con las que compartir actividades, y que tengan por ley no escrita jamás hablar de sus dolamas. Por el contrario algunos se repliegan sobre sí mismos y limitan el círculo de amigos a aquellos que soportan el apasionado relato de sus enfermedades. A su vez deberán pagar el precio de aguantar el relato igualmente entusiasta de sus colegas, y puede que compitan por ver quien está peor. Es un ciclo perfecto que amplifica si cabe la experiencia negativa del cuerpo, y les sume (a todo el grupo) en una desesperanza depresiva.
¿Cuál es la estrategia de los abuelos sanos? Ya sea por tradición familiar, ya sea por una sabia reflexión, los abuelos que saben envejecer han hecho de su (buen) estado de ánimo un valor a preservar. En lugar de entender el optimismo como un regalo de la naturaleza, pergeñan para mantenerlo y mejorarlo. Hablan de todo menos de sus penas, se esfuerzan por reír y hacen del optimismo un fin en sí mismo —es decir, un valor de vida— sin exigirse buenas razones, porque el optimismo es ante todo una apuesta, no una constatación. Luchan por rodearse de nietos que deslumbren con sus cuartos crecientes los propios menguantes, nietos que van a recordarles que sólo por estar vivos, ya debieran estar agradecidos.
No es ésta una diatriba destinada a bajar la frecuentación de visitas a nuestros servicios sanitarios. Los profesionales de la salud estamos encantados de que nos vengan a visitar, y lo entendemos como una muestra de confianza. Pero hay algo que no podemos darles: el coraje para un buen envejecer.
El hipocondríaco es un profeta de desastres que limita su tarea a su propio cuerpo. Cuando el hipocondríaco es capaz de interesarse por cosas o personas allende su epitelio, empieza a curarse.
La felicidad como voluntad
¿Resulta este coraje una virtud temperamental o puede adquirirse? William James no dudaría en elegir la segunda opción. Fue William un hipocondríaco contumaz pero rebelde. A los 30 años (1872) ya había sufrido al menos 3 crisis depresivas profundas que le habían dejado un rastro de síntomas somáticos. Sin embargo fue una lectura de Charles Renouvier sobre la voluntad libre —o mejor, la libertad de la voluntad— lo que le hizo escribir en su diario: “mi primer acto de voluntad libre es creer en la existencia de la voluntad libre”3. Años más tarde escribiría La voluntad de creer4, libro en el que afirma: “la certeza de que puedes abandonar esta vida cuando quieras, y que hacerlo no es nada blasfemo o monstruoso, es en sí misma un inmenso alivio. El pensamiento suicida ya no es una tentación o una obsesión culposa” (pág. 87). Pero entonces, ¿tenemos buenos motivos para disfrutar de la vida, cuando la vida nos somete a tantos sufrimientos? James explora la posición que llama naturalista (atea), y la propiamente religiosa (que él defiende). Desde ambas la respuesta es positiva; en concreto desde la posición naturalista la vida puede adquirir sentido desde “la curiosidad instintiva, el espíritu de lucha y el honor”. Porque “la principal fuente de melancolía es la saciedad. La necesidad y la lucha son lo que más nos excita e inspira; el triunfo es lo que nos aboca al vacío. Las expresiones más pesimistas de nuestra Biblia no proceden de los judíos del tiempo del cautiverio, sino de los días de gloria de Salomón. Cuando se hallaban bajo los cascos de la caballería de Bonaparte, Alemania produjo tal vez la literatura más optimista e idealista” (pág. 88). Si fuera cierta esta línea de pensamiento, ni Platón ni Prozac, mejor una guerra o un desastre natural para orear nuestras neurosis.
Sin embargo la propia vida de James nos da algunas pistas de que hay más variables en juego. La vida de James basculó entre momentos de gran productividad literaria y científica, y otros de profunda neurastenia, que combatía con electroterapia galvánica, inyecciones de linfa (sic) y curas mentales de Mrs. AB Newman (pág. 420). Su vida, en parte, fue una lucha por silenciar un cuerpo ciclotímico que debía espolear a diario para no perder el nivel vital que deseaba. A los ojos de un psiquiatra contemporáneo padecía depresiones melancólicas de poderosa base biológica. Pero muy lejos aún del concepto de neurotransmisores, James tuvo que echar mano de todos los recursos psicológicos —y parapsicológicos— a su alcance. A ese esfuerzo le debemos su teoría de la voluntad como hábito.
¿Somos libres de tener coraje?
La pregunta que dirigiríamos a James sería esta: ¿somos libres para escoger una emoción o un estado emocional, y de manera más precisa, el coraje suficiente para envejecer con dignidad? La vida cotidiana, para James, está urdida por conductas altamente elaboradas que ejecutamos sin esfuerzo, los hábitos. Hábito es levantarnos por la mañana a la primera advertencia del despertador, hábito es encadenar una perfecta anamnesis para averiguar la causa de una dispepsia, y luego explorar aquel abdomen con la precisión del cirujano. Hábito también es la manera usual de reaccionar a los retos previsibles de la vida. Las actitudes son en realidad hábitos emocionales. Si presencio un accidente en las escaleras del metro puedo huir acobardado o prestar mi ayuda, y mucho de programación previa hay en las respuestas menos cómodas, mucho de mentalización previa y tal vez de reproches por otros momentos en que no dimos la talla. Gracias a los hábitos, nos insiste James, podemos educar nuestros sentimientos y emociones, y llegar a ser la persona que nos propusimos ser.
Sin embargo cada filósofo ve el mundo desde sus obsesiones, y construye una filosofía que le arregla acaso sus enfermedades del alma. Educar nuestros hábitos a la manera de James no siempre resulta posible, en parte porque requiere inteligencia y en parte porque exige mucha motivación. Casi siempre creemos tener más libertad de la que realmente tenemos, porque confundimos las posibilidades de acción que somos capaces de imaginar, con las conductas que verdaderamente estamos dispuestos a realizar, (o podemos realizar). Por eso muchas personas desearían tener coraje, pero no todas lo consiguen. Es más, en ciertos momentos y circunstancias podemos tener coraje y no tenerlo en otros. Podemos tener una actitud valiente en circunstancias que se repiten en nuestra vida, por ejemplo, el cirujano que atiende a un herido de bala. Pero este mismo cirujano puede sentir como se evapora su coraje ante un incendio fortuito.
Por ello los discursos basados en la mera voluntad deberían siempre acotarse. Querer no siempre es poder. El coraje resulta una de las emociones mas esquivas porque se opone al miedo, precisamente la emoción que más nos aniña. Sartre creía que el miedo despertaba conductas primitivas de preservación mediante un colapso parcial de la conciencia. Los soldados saben que su entrenamiento puede fracasar en un momento de desconcentración. Algo similar ocurre cuando presenciamos la enfermedad de un amigo o familiar. Aunque en el momento respondamos con valentía, la sensación de vulnerabilidad puede instalarse en algún rincón de nuestra conciencia, y esperar pacientemente para inundarnos con sus peores augurios.
Viejos rockeros
Podríamos considerar una estrategia completamente diferente para afrontar la decrepitud. En lugar de adoptar una posición estoica y apelar al coraje, ¿por qué no aprovechar las buenas emociones que aún pueda regalarnos el cuerpo?, ¿acaso la vida no es un banquete al que nos invitan por un corto periodo de tiempo? ¡Carpe diem!
Bástenos recordar las bocanadas de felicidad que llegan por el simple disfrute del cuerpo para respetar esta posición hedonista... ¡aunque ya no seamos jóvenes! ¿Por qué razón no se ha expandido el hedonismo a pesar de los esfuerzos de Michael Onfray y compañía? Posiblemente porque la mayoría de los filósofos acostumbran a ser famosos cuando ya son viejos, momento poco indicado para explosiones vitales. Ahora bien, ¿son estas experiencias explosivas y juveniles necesarias para un desarrollo psicológico equilibrado? ¿Necesitamos usar y abusar de nuestras facultades para conciliarnos con la vida, y luego descender por la cuesta de la senectud algo contritos por los excesos, pero diciéndonos con mohín malicioso “que me quiten lo bailao”, y si puede ser, denme ustedes un segundo plato?
Acordemos que hay mucha hipocresía en la confesión de los pecados, pero también que esta búsqueda de buenas sensaciones tiene un arco iris especial para cada etapa de la vida. Confundir goce con bacanal obligó a los romanos a ser expertos en emesis. Sería un error entender el cuerpo como una vela que deba desplegarse ante cualquier viento favorable, a riesgo de hacer crujir las maderas. Pero la decisión no siempre es fácil. Oigamos un diálogo de viejos rockeros: “¿Por qué no te vienes a esquiar?, nos lo pasaremos muy bien, ¿te acuerda la última vez que….?”. Por nuestra cabeza acude entonces el placer de nuestro cuerpo danzando sobre la nieve, pero también del dolor de las caídas, el sudor de las cuestas, las magulladuras y esguinces… ¿con qué quedarnos? ¿No resulta tan sano el deporte? ¡Cuánto reproche pensar que nos aburriremos en casa por el mero pavor a una lesión de menisco! Poca batalla puede dar la prudencia a la promesa de un delirio. Pero entonces asoma una sonrisa irónica, (una sonrisa profundamente visceral), que nos aconseja: “que suden otros”. Y es que al final el humor nos salva incluso de las malas tentaciones.
--------------
BIBLIOGRAFÍA
1. Pera, C. El cuerpo silencioso. Madrid: Triacastela; 2009.
2. Kant, I. La disputa de las facultades. Madrid: Alianza Editorial; 2003. p.185.
3. Richardson William James: in the maelstrom of American Modernism. Boston and New York: Houghton Mifflin; 2006
4. James W. La voluntad de creer. Traducción de Ramon Vilà. Barcelona: Marbot; 2009
Humanidades medicas - Francesc Borrell i Carrio - Miedo al cuerpo - JANO.es - ELSEVIER







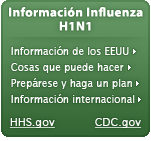
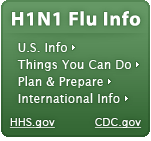













.png)









No hay comentarios:
Publicar un comentario